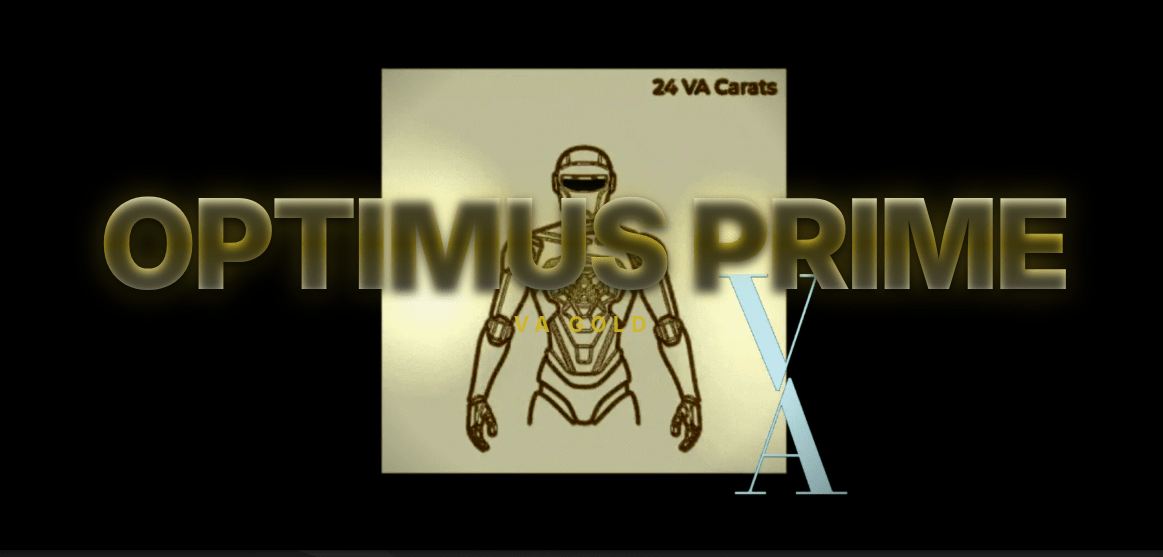El liceo, el Liceo… ¡El Gran Teatro del Liceo! ¿Quién me iba a contar a mí que llegaría siquiera a mojar la patita en sus mármoles? ¿Ver mi reflejo en la sala de los espejos o sentarme en una de sus butacas de terciopelo rojo? No, la verdad es que no era algo –que se diga- de esperar. Este maravilloso catorce de diciembre tuve la maravillosa oportunidad de ver más visones por metro cuadrado que en Tiffany’s y de reencontrarme con gentelmans de verdad –que actualmente solo quedan en películas de Cary Grant-. Al llegar pregunto por Laura Prats –relaciones publicas del Liceo- y es entonces cuando escucho su susurro –esta vez, claramente esperable- << ¡A Sí! La chica esta que me quiere entrevistar… Pero es que ahora no tengo tiempo…>> Antes de que siquiera acabase de articular una larga y exhaustiva “o” ¡ataque! – <<a su yugular>> me dije-. << ¡No! No quiero entrevistarte sino hacerte unas pequeñas preguntas>> rectifiqué, y ella accedió a –no sin interrupciones- atenderme en lo que podía y seguramente teniendo muy claro que era una inocente corderita dentro de un mundo de leones sin piedad que si pueden te arrancan la cabeza -¡Qué buena chica! ¿Verdad?-. Estupefacta frente la productividad de aquella mujer, escuchaba sus respuestas y su opinión como si fuese una niña, pequeña y estupefacta, dentro del cuento de la cenicienta –con zapatos de Zara y vestido de Mango, pero Cenicienta al fin y al cabo-.

<< ¿Este es el ambiente del liceo?>> me pregunté… y entonces, a la par que Laura Prat me aclaraba que el Liceo ya no era un lugar tan sumamente elitista como los venía siendo desde antaño, iba viendo entrar gente de todas las clases, vestida de todas las formas, subiendo piso tras piso, como si –otra vez- estuviésemos hablando de un sistema de castas. Como reacción inmediata a una pregunta obligatoria, Laura señala la idea de que, en la Condal, la educación cultural iba in crescendo y era eso sobre lo que El Gran Teatro del Liceo apostaba: <<Estamos ampliando y exprimiendo todas las posibilidades del teatro. El Petit Liceu, o las obras en sesiones de tarde, donde los clientes más antiguos traen a sus familiares para que conozcan el lugar y se vayan haciendo con los quehaceres del lugar>> me ejemplifica. Yo la miro y –en silencio- pienso <<Siempre que tengas el dinero para hacerlos ¡claro!>> ¡pero ella contraataca! Y en el momento en que yo pienso eso, como por telepatía le hago la gran pregunta… ¿Qué le dirías al público sobre este lugar? Contesta <<Qué se atrevan a venir a taquilla. Ahora El Liceo es para todos, y hay entradas aun que crean que no. Vale la pena venir a ver las mejores operas aquí. En el quinto piso entradas por diez euros>>. Entonces a mí por dentro me invade una sensación brutal que acapara todos mis sentidos: ¿Será que es cierto eso de que los barceloneses estamos sucumbiendo a la divulgación cultural que se promueve? ¡No dudo en preguntárselo! Y -cómo no- Laura me aplasta con un rotundo Sí –de esos de los que parece vayan seguidos de un quiero-.

Después de escucharla con toda la atención del mundo, esta novata en la que aun me constituyo, escuchó –como por sorpresa- ese extraño aviso que suelen dar en el teatro conforme el espectáculo está a puntito de empezar –exactamente hablamos de una franja temporal diezminutera-. Ansiosa por sentir todo aquello de lo que la señorita Prats me había hablado, dispuse con mis compañeros de sesión a subir la maravillosa escalinata –en plan película ¡Sí!- en busca de esa sensación, ya tardía, de algo que asomaba etiquetado de Falstaff. << ¿Sentiré esa emoción que se ve en las películas? ¿Esa en la que la pobre chica, sin dinero, es invitada a la opera y en la se cuela intravenosa esa emoción que acaba por hacerla llorar? >>. Una vez sentada, envuelta de todo aquel terciopelo cálido, de aquella encrucijada de castas y esa conformidad de cada una frente su estamento traducido en pisos –las gallinas en el gallinero, y una gallina en el segundo piso, bloque 211, fila 1, butaca 878-. Todo parecía emocionante, pero esperaba. Y no paré de esperar, durante los tres actos, ese momento en la que la voz de Joan Pons –a cargo de Falstaff, el protagonista- viniese a llevarme hacia otra órbita –esa que te prometen cuando dicen que vas al Liceo-. Pero yo, niña inquieta que no sabía tener un ojo arriba, en los subtítulos –comparando ese italiano con el chino de los bazares de al lado de mi casa-, y otro abajo, en la obra; no acababa de decidirme por la emoción que me sumergía en esa duda de qué era lo que hacía allí en concreto, viendo aquello que siquiera era capaz de descifrar. La verdad sea –como siempre- muy dicha, Laura Prats no se equivocaba frente la expectación que esa obra levantaba.

Igual fue el mero error de una pueblerina novata que se esperaba demasiado, igual fue el error de una nimia aficionada a las operas a la que le importaba más el ambiente que rodeaba todo aquello que el espectáculo en sí –que era algo que, ciertamente, me emocionaba de verdad-. Puede que no estuviese tan atenta la show y sí a las caras de aquella gente, realmente interesada, que había pagado diez euros por ver aquello a las ocho en punto de aquella noche de martes. Pero a pesar de todo, no me sorprendió. Me pareció igual que todo: apariencia. Apariencia en los visones, en mi propia obligación a ponerme un vestido negro y peinarme elegante al exponerme a todo aquel jetseteriano. Una experiencia más que contar y de la que decir nada sino la pretensión del típico acto –disfrazado con mucho mérito- divulgativo cultural barcelonés. Un lugar espectacular que no deja de ser un apartado más del carpesano jerárquico donde meterse para verse clasificado en algo y, en consonancia, poder ser –o sentirse- alguien.

TEXTO: Inés Troytiño
FOTOGRAFÍAS: Inés Troytiño